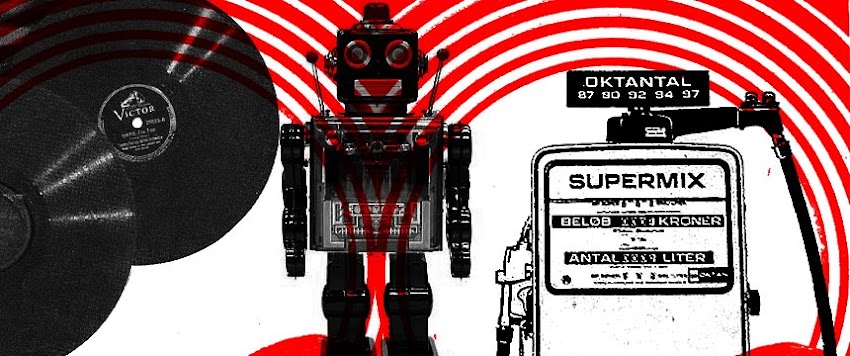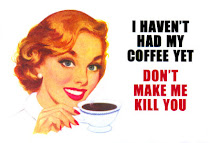Recuerdo que compramos dos botellas de whisky escocés, una botella de tequila y cuatro pintas de cerveza Foster, y nos fuimos a mi habitación de hotel a tener sexo desenfrenado y hacer cosas que la iglesia de ese lugar castigaría severamente. No sé por qué, pero teníamos una cámara polaroid, lo que sólo contribuyó a agrandar nuestra colección de fotografías que JAMÁS (y bajo ninguna circunstancia) deberían ser mostradas a personas con la mente limpia y pura.
Teníamos también dos hojas de un LSD muy potente, y más de 10 cápsulas de mescalina pura, y en un abrir y cerrar de ojos la noche se tornó día, el día en noche, y así sucesivamente durante una larga y redundantemente frenética semana de alcohol-drogas-sexo y ordenar alimentos sumamente innecesarios al servicio a la habitación.
El sábado a la tarde se cumpliría una semana desde que estábamos metidos en esa cueva de paredes rosadas y marrones, una semana desde que nos habíamos internado en un frenesí de ácido y perversiones sexuales con amas de llaves que hacen cualquier cosa con tal de ganarse unos pocos dólares.
El alcohol se acabó a la segunda semana, pero el ácido supo durar la semana entera, entrecortado por sesiones de vomitivas náuseas causadas por ingerir esas cantidades sobrehumanas de mescalina.
Ese mismo sábado, cuando el sol entraba débilmente a través de esas cortinas verticales que parecían no haber sido cambiadas desde 1970, y un profundo olor a cigarrillos y alcohol derramado inundaba todos los rincones de esa cueva de catatónica desesperación drogaadicta, la puerta se sacudió ante una sucesión de golpes que no eran parecidos a los de María, la mexicana que había aceptado participar en un trío y en alguna que otra experiencia lesbiana por 20 dólares. No señor, esos golpes eran de alguien más grande y enojado, de la persona más temida por nosotros en ese momento: el encargado del motel.
Abrí la puerta y vi escaparse el humo por los escasos 10 centímetros que dejé abiertos. El encargado me miró con cara de pocos amigos y me puso contra el pecho un papel. "Larry" se leía en una tarjeta que colgaba de su pecho. Por un instante pensé que era alguna clase de detective privado que trabajaba para alguna sádica y caótica firma de narcóticos nazis que querían robar nuestra droga, pero resultó ser el cobrador de ese motelucho, que se encargó de entregarme una cuenta de 500 dólares.
El pánico recorrió mi espina dorsal como lo hace el frío cuando te toma desprevenido, o como te sacude un espasmo de cocaína cuando llegas al límite del sangrado nasal. Cerré la puerta y comencé a guardar las drogas en la maleta. Debíamos escapar antes de tener que pagar esa ridícula suma de dinero.
De alguna manera nos manejamos para escabullirnos por la puerta trasera del motel, y subirnos al auto de la manera más frenética que había visto en el universo. De un momento al otro habíamos pasado de ser ciudadanos ejemplares a ser una pareja de drogaadictos estafadores. Salimos del estacionamiento en una ola plena de mescalina, bajo los excitados efectos paranoides de esa terrible droga. Aceleré como si alguna clase de horripilante monstruo nos persiguiera. Y en nuestra mente, un ser de 13 pies nos seguía de cerca lanzando rayos por su boca.
Cuando las drogas soltaron el control de nuestras mentes, dos horas y cinco accidentes automovilísticos después, pudimos aparcarnos del camino que se alejaba de esa espantosa ciudad, y descansar los 6 días que llevábamos sin dormir. Ese coche fúnebre olía tremendamente tétrico, debíamos cambiarlo pronto, y por el amor de Dios, no sé cómo demonios habíamos conseguido ese auto.
Deseando haber conseguido ese vehículo de manera legal (y que el pestilente olor saliera de alguna otra parte Excepto el ataúd que descansaba en la parte trasera), me bajé del auto. Ella me gritó algo sobre la droga desde adentro, por lo que le aventé una cápsula de mescalina. Eso pareció callarla, por lo que asumí que su pedido se refería a eso.
Ahora era sólo cuestión de dejar depurar todo el ácido que mi cerebro manejaba en ese momento, y esperar a que, de una vez por todas, la ola rompiera de forma tranquila y silenciosa, más allá de donde la vista percibe, y más cerca de lo que nuestros pensamientos podrían jamás notar.
Teníamos también dos hojas de un LSD muy potente, y más de 10 cápsulas de mescalina pura, y en un abrir y cerrar de ojos la noche se tornó día, el día en noche, y así sucesivamente durante una larga y redundantemente frenética semana de alcohol-drogas-sexo y ordenar alimentos sumamente innecesarios al servicio a la habitación.
El sábado a la tarde se cumpliría una semana desde que estábamos metidos en esa cueva de paredes rosadas y marrones, una semana desde que nos habíamos internado en un frenesí de ácido y perversiones sexuales con amas de llaves que hacen cualquier cosa con tal de ganarse unos pocos dólares.
El alcohol se acabó a la segunda semana, pero el ácido supo durar la semana entera, entrecortado por sesiones de vomitivas náuseas causadas por ingerir esas cantidades sobrehumanas de mescalina.
Ese mismo sábado, cuando el sol entraba débilmente a través de esas cortinas verticales que parecían no haber sido cambiadas desde 1970, y un profundo olor a cigarrillos y alcohol derramado inundaba todos los rincones de esa cueva de catatónica desesperación drogaadicta, la puerta se sacudió ante una sucesión de golpes que no eran parecidos a los de María, la mexicana que había aceptado participar en un trío y en alguna que otra experiencia lesbiana por 20 dólares. No señor, esos golpes eran de alguien más grande y enojado, de la persona más temida por nosotros en ese momento: el encargado del motel.
Abrí la puerta y vi escaparse el humo por los escasos 10 centímetros que dejé abiertos. El encargado me miró con cara de pocos amigos y me puso contra el pecho un papel. "Larry" se leía en una tarjeta que colgaba de su pecho. Por un instante pensé que era alguna clase de detective privado que trabajaba para alguna sádica y caótica firma de narcóticos nazis que querían robar nuestra droga, pero resultó ser el cobrador de ese motelucho, que se encargó de entregarme una cuenta de 500 dólares.
El pánico recorrió mi espina dorsal como lo hace el frío cuando te toma desprevenido, o como te sacude un espasmo de cocaína cuando llegas al límite del sangrado nasal. Cerré la puerta y comencé a guardar las drogas en la maleta. Debíamos escapar antes de tener que pagar esa ridícula suma de dinero.
De alguna manera nos manejamos para escabullirnos por la puerta trasera del motel, y subirnos al auto de la manera más frenética que había visto en el universo. De un momento al otro habíamos pasado de ser ciudadanos ejemplares a ser una pareja de drogaadictos estafadores. Salimos del estacionamiento en una ola plena de mescalina, bajo los excitados efectos paranoides de esa terrible droga. Aceleré como si alguna clase de horripilante monstruo nos persiguiera. Y en nuestra mente, un ser de 13 pies nos seguía de cerca lanzando rayos por su boca.
Cuando las drogas soltaron el control de nuestras mentes, dos horas y cinco accidentes automovilísticos después, pudimos aparcarnos del camino que se alejaba de esa espantosa ciudad, y descansar los 6 días que llevábamos sin dormir. Ese coche fúnebre olía tremendamente tétrico, debíamos cambiarlo pronto, y por el amor de Dios, no sé cómo demonios habíamos conseguido ese auto.
Deseando haber conseguido ese vehículo de manera legal (y que el pestilente olor saliera de alguna otra parte Excepto el ataúd que descansaba en la parte trasera), me bajé del auto. Ella me gritó algo sobre la droga desde adentro, por lo que le aventé una cápsula de mescalina. Eso pareció callarla, por lo que asumí que su pedido se refería a eso.
Ahora era sólo cuestión de dejar depurar todo el ácido que mi cerebro manejaba en ese momento, y esperar a que, de una vez por todas, la ola rompiera de forma tranquila y silenciosa, más allá de donde la vista percibe, y más cerca de lo que nuestros pensamientos podrían jamás notar.